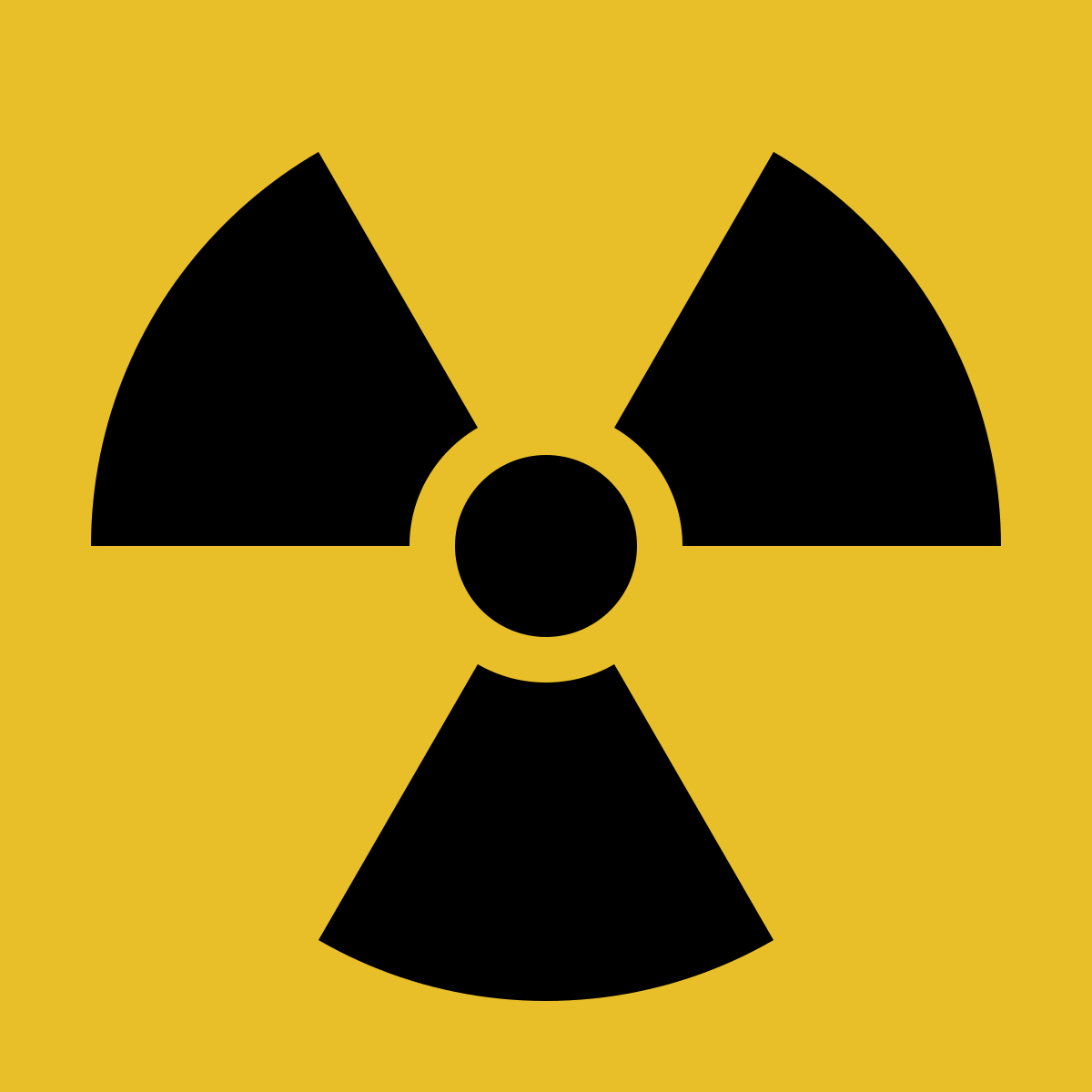Exposición a la radiación ionizante
La exposición a la radiación puede ser interna o externa y puede tener lugar por diferentes vías.
La exposición interna a la radiación ionizante se
produce cuando un radionúclido es inhalado, ingerido o entra de algún
otro modo en el torrente sanguíneo (por ejemplo, inyecciones o heridas).
La exposición interna cesa cuando el radionúclido se elimina del
cuerpo, ya sea espontáneamente (por ejemplo, en los excrementos) o
gracias a un tratamiento.
 La exposición externa se puede producir cuando el
material radiactivo presente en el aire (polvo, líquidos o aerosoles)
se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material
radiactivo puede eliminarse del organismo por simple lavado.
La exposición externa se puede producir cuando el
material radiactivo presente en el aire (polvo, líquidos o aerosoles)
se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material
radiactivo puede eliminarse del organismo por simple lavado.
La exposición a la radiación ionizante también puede resultar de
la irradiación de origen externo (por ejemplo, la exposición médica a
los rayos X). La irradiación externa se detiene cuando la fuente de
radiación está blindada o la persona sale del campo de irradiación.
Las personas pueden estar expuestas a la radiación ionizante en
circunstancias diferentes, en casa o en lugares públicos (exposiciones
públicas), en el trabajo (exposiciones profesionales) o en un entorno
médico (como los pacientes, cuidadores y voluntarios).
Las situaciones de exposición a la radiación ionizante pueden
clasificarse en tres categorías. La primera, la exposición planificada,
es el resultado de la introducción y funcionamiento deliberados de
fuentes de radiación con fines concretos, como en el caso de la
utilización médica de la radiación con fines diagnósticos o
terapéuticos, o de su uso en la industria o la investigación. La
segunda, la exposición existente, se produce cuando ya hay una
exposición a la radiación y hay que tomar una decisión sobre su control,
como en el caso de la exposición al radón en el hogar o en el lugar de
trabajo, o de la exposición a la radiación natural de fondo existente en
el medio ambiente. La tercera categoría, la exposición en situaciones
de emergencia, tiene lugar cuando un acontecimiento inesperado requiere
una respuesta rápida, como en el caso de los accidentes nucleares o los
actos criminales.
El uso médico de la radiación representa el 98% de la dosis
poblacional con origen en fuentes artificiales y el 20% de la exposición
total de la población. Cada año se realizan en el mundo más de 3600
millones de pruebas diagnósticas radiológicas, 37 millones de pruebas de
medicina nuclear y 7,5 millones de tratamientos con radioterapia.
Efectos de las radiaciones ionizantes en la salud
El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de
la dosis recibida, o dosis absorbida, que se expresa en una unidad
llamada gray (Gy). El daño que puede producir una dosis absorbida
depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes
órganos y tejidos.
Para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para
causar daños se utiliza la dosis efectiva. La unidad para medirla es el
sievert (Sv), que toma en consideración el tipo de radiación y la
sensibilidad de los órganos y tejidos.
 Es una manera de medir la radiación ionizante en términos de su
potencial para causar daño. El sievert tiene en cuenta el tipo de
radiación y la sensibilidad de los tejidos y órganos. El sievert es una
unidad muy grande, por lo que resulta más práctico utilizar unidades
menores, como el milisievert (mSv) o el microsievert (μSv). Hay 1000 μSv
en 1 mSv, y 1000 mSv en 1 Sv. Además de utilizarse para medir la
cantidad de radiación (dosis), también es útil para expresar la
velocidad a la que se entrega esta dosis (tasa de dosis), por ejemplo en
microsievert por hora (μSv/hora) o milisievert al año (mSv/año).
Es una manera de medir la radiación ionizante en términos de su
potencial para causar daño. El sievert tiene en cuenta el tipo de
radiación y la sensibilidad de los tejidos y órganos. El sievert es una
unidad muy grande, por lo que resulta más práctico utilizar unidades
menores, como el milisievert (mSv) o el microsievert (μSv). Hay 1000 μSv
en 1 mSv, y 1000 mSv en 1 Sv. Además de utilizarse para medir la
cantidad de radiación (dosis), también es útil para expresar la
velocidad a la que se entrega esta dosis (tasa de dosis), por ejemplo en
microsievert por hora (μSv/hora) o milisievert al año (mSv/año).
 Es una manera de medir la radiación ionizante en términos de su
potencial para causar daño. El sievert tiene en cuenta el tipo de
radiación y la sensibilidad de los tejidos y órganos. El sievert es una
unidad muy grande, por lo que resulta más práctico utilizar unidades
menores, como el milisievert (mSv) o el microsievert (μSv). Hay 1000 μSv
en 1 mSv, y 1000 mSv en 1 Sv. Además de utilizarse para medir la
cantidad de radiación (dosis), también es útil para expresar la
velocidad a la que se entrega esta dosis (tasa de dosis), por ejemplo en
microsievert por hora (μSv/hora) o milisievert al año (mSv/año).
Es una manera de medir la radiación ionizante en términos de su
potencial para causar daño. El sievert tiene en cuenta el tipo de
radiación y la sensibilidad de los tejidos y órganos. El sievert es una
unidad muy grande, por lo que resulta más práctico utilizar unidades
menores, como el milisievert (mSv) o el microsievert (μSv). Hay 1000 μSv
en 1 mSv, y 1000 mSv en 1 Sv. Además de utilizarse para medir la
cantidad de radiación (dosis), también es útil para expresar la
velocidad a la que se entrega esta dosis (tasa de dosis), por ejemplo en
microsievert por hora (μSv/hora) o milisievert al año (mSv/año).
Más allá de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el
funcionamiento de órganos y tejidos, y producir efectos agudos tales
como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por
radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más
intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis. Por ejemplo, la
dosis liminar para el síndrome de irradiación aguda es de
aproximadamente 1 Sv (1000 mSv).
Si la dosis de radiación es baja o la exposición a ella tiene
lugar durante un periodo prolongado (baja tasa de dosis), el riesgo es
considerablemente menor porque hay más probabilidades de que se reparen
los daños. No obstante, sigue existiendo un riesgo de efectos a largo
plazo, como el cáncer, que pueden tardar años, o incluso decenios, en
aparecer. No siempre aparecen efectos de este tipo, pero la probabilidad
de que se produzcan es proporcional a la dosis de radiación. El riesgo
es mayor para los niños y adolescentes, pues son mucho más sensibles a
la radiación que los adultos.
Los estudios epidemiológicos realizados en poblaciones expuestas a
la radiación, como los supervivientes de la bomba atómica o los
pacientes sometidos a radioterapia, han mostrado un aumento
significativo del riesgo de cáncer con dosis superiores a 100 mSv.
Estudios epidemiológicos más recientes efectuados en pacientes expuestos
por motivos médicos durante la infancia (TC pediátrica) indican que el
riesgo de cáncer puede aumentar incluso con dosis más bajas (entre 50 y
100 mSv).
La radiación ionizante puede producir daños cerebrales en el feto
tras la exposición prenatal aguda a dosis superiores a 100 mSv entre las
8 y las 15 semanas de gestación y a 200 mSv entre las semanas 16 y 25.
Los estudios en humanos no han demostrado riesgo para el desarrollo del
cerebro fetal con la exposición a la radiación antes de la semana 8 o
después de la semana 25. Los estudios epidemiológicos indican que el
riesgo de cáncer tras la exposición fetal a la radiación es similar al
riesgo tras la exposición en la primera infancia.